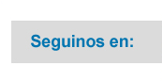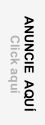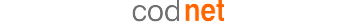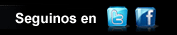Por Cledis Candelaresi – No hay postulante a la Casa Rosada que no descuente que los subsidios al gas y electricidad están condenados. Lo que ninguno tiene aún definido con claridad es cómo ejecutar esa sentencia de muerte.
Uno de los consultores del rubro mejor reputados, que nutre a las empresas del sector con sus informes periódicos (y que hace gala de su independencia partidaria), tuvo reuniones de asesoramiento con hombres de todo el espectro político, incluyendo a Jorge Altamira, del Partido Obrero. No hay quien no tenga el tema en mente.
Las subvenciones que permiten sostener el divorcio entre lo que cuesta producir gas y electricidad de lo que pagan los usuarios residenciales y comercios es un tema clave de la agenda política porque explica sustancialmente el déficit de dólares.
Aunque los dirigentes políticos en campaña evitan alzar su voz sobre esto porque los forzaría a hablar de alguna fórmula de ajuste.
Desde 2002 hasta este año el precio de generación eléctrica subió 367 por ciento. Pero el costo real de esa producción se incrementó 2.092%, brecha que finalmente cubre el Estado. Apenas un ejemplo de la dinámica consolidada en este sector.
Como la caja pública no puede sostener ad infinitum ese esfuerzo, el desafío planteado es cómo hacer para que sea el usuario final quien pague lo que realmente cuesta el servicio, preservando de la drástica suba a los sectores de menores ingresos.
En esta discusión parece ganar consenso la idea de la gradualidad: casi todos imaginan una suba de tarifas progresiva. Criterio que Andrés Chambouleyron, economista especializado en temas regulatorios, justifica con un argumento afín a los militantes de la seguridad jurídica: “Como un aumento muy drástico sería imposible de digerir, al tiempo se terminarían vulnerando nuevamente los contratos”.
Otra cosa, sostiene, sería hacerlo gradualmente, en un sendero de cuatro años.
Tarifas y dólar, de la mano
El análisis se complica más aún cuando en el escenario talla una posible devaluación que, drástica o en módicas cuotas, impacta en el cuadro tarifario.
La discusión sobre shock o gradualismo atraviesa los dos temas, emparentados entre sí.
Cuanto más caro resulte el dólar, mayor será el esfuerzo fiscal para subvencionar al sector energético con los carburantes importados.
La Argentina no produce todo el gas que necesita y que en parte se utiliza para la generación térmica. A través de Enarsa compra gas licuado, natural, gasoil y fuel oil al exterior, productos que se abarataron gracias a que el petróleo lo hizo.
Sin embargo, la mejora en el tipo de cambio licuó esa ventaja.
Durante 2015 la Argentina había proyectado importar gas natural de Bolivia y licuado por u$s5.7 millones, monto que habría bajado a u$s4.000 millones por el derrape en el precio de los hidrocarburos en el mercado internacional. Pero como el valor del dólar subió de$ 8,12 en febrero a 9,5, en moneda local aquella baja fue mucho menor.
Además, en el caso del gas sólo un tercio del producto va a comercios y domicilios, que tienen precios pesificados y desacoplados de lo que pase en el mundo. Las industrias y las usinas tienen tarifas en dólares.
La caja pública, muy demandada
Otra cuestión medular para rediseñar la política energética es cómo conseguir inversiones que suban la oferta y la calidad de las prestaciones.
El aporte estatal a las firmas eléctricas, por ejemplo, permite cubrir los costos operativos pero no deja margen para inversiones, que las empresas privadas limitaron de modo notorio. El resultado fue una paulatina degradación del servicio: en la década 2004-2014 la frecuencia de los cortes subió 125% y la duración promedio, 261 por ciento.
El cuadro cobra más dramatismo si se considera que ni siquiera con un presunto “tarifazo” se generarían de inmediato las condiciones para invertir.
Las empresas distribuidoras y transportistas de luz y gas en su mayoría tienen cuentas en rojo y no son sujetos de crédito: el Estado está forzado a aumentar su aporte para seguir financiando obras, aunque sea durante una transición de unos años.
En este contexto angustiante, las petroleras consiguieron instalar la discusión sobre una presunta fórmula de solución, al menos en el caso del gas.
Hoy una parte de ese carburante (el denominado gas nuevo) se paga a u$s7,5 el millón de BTU –más del doble que el gas anterior y que el valor en Estados Unidos–, gracias a que el Estado cubre una parte del precio.
Algunos empresarios locales sugieren ampliar esa subvención, hoy otorgada en ciertas condiciones particulares. Según esta idea, el Estado debería garantizar que todo el gas “nuevo” se remunere a ese valor y que, en cierto tiempo, el “viejo” también.
En principio, el aumento para los productores se cubriría con esfuerzo fiscal. Luego, con el del bolsillo de los consumidores. De ese modo, prometen, no se levantarían los equipos de perforación y podrían recomponerse las declinantes reservas.
Pero salvo los propios petroleros, no hay quien encuentre razonabilidad en esta codiciosa propuesta. En particular cuando el promedio del gas importado está en 6 dólares.
A través de un intrincado sistema de precios regulados de facto, el fisco hoy garantiza al Medanito, la variedad más común de crudo para la producción de naftas, un precio de u$s77 el barril, muy por encima de los 48 que se pagan en el mercado mundial.
El propósito oficial es sostener la actividad de un sector fácil de cebar.
Uno de los máximos responsables de una compañía de hidrocarburos se queja ante quien se avenga a escucharlo de que ese privilegio (particular forma de subvención) no alcanza. El problema es que aquel precio preferencial que cobran las petroleras en la Argentina se paga en pesos al valor del dólar oficial en lugar del blue, casi 69% más caro.
Van por más.